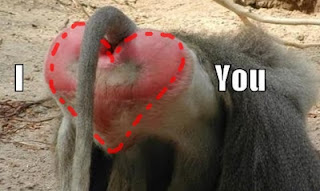|
| Esta semana tiramos del pasado. Nos remontamos un mes en la memoria. Hablamos de festivales, gente atrapada, modernos (cómo no) y risas con hache, además de palomitas penadas con cárcel. |
¿Se han fijado? Las sesiones de los indie festivals nunca comienzan a la
hora. Tal es su independencia, para mayor honra, respecto del horario
comercial. Una rigurosa falta de puntualidad viene a ser el remedio de la
abuela contra la carencia de anunciantes. A falta del pan financiero, buenas
son las colas de espera. Celebrado entre el 25/04 y el 3/05, el Festival
Internacional de Cine de Autor de Barcelona, el D’A de 2013 para los amigos del
séptimo arte, no iba a ser para menos. Mi economía política doméstica tiene un
límite para las entradas a 6 € & 50 cent. (descuento de estudiante
incluido) pero todas las sesiones que visioné con mis propios ojos, cuya
cantidad podemos enumerar con los dedos de la mano, contaron con la presencia de
algún benévolo proyector, quien tuvo a bien el conceder a sus retrasados
espectadores los cinco, diez, quince y hasta veinte minutos de justicia
impuestos por los cánones de la cortesía española. Como retrasado con conciencia
de estirpe que soy, ello, este ademán liberal, este gesto de magnificencia,
esta holgura con los tiempos no supuso ningún alivio para mí. Llegaba tarde y
corriendo —como siempre— a los cuarteles del CCCB. Mi reloj de bolsillo
indicaba las 19.50. La película empezaba, según la parrilla, a las 19.45. La common law del lugar me daba todavía
unos minutos extra. Estaba perdido, sin embargo. Yo suelo llegar cuando las
cosas ya han empezado, ¿qué hace la gente con su tiempo libre en una sala de
cine?
Las palomitas & la Coca-Cola estaban verboten para mí. Ya había probado el
experimento hace unos años, en los Renoir de Tirso de Molina (MAD), durante el
estreno de La cinta blanca, y no
quería volver a experimentar el nazismo cultural en mis carnes. Ojos en llamas
tras gafas de pasta, ¿se imaginan? La realidad puede llegar a ser más violenta
que cualquier Haneke. Casi tan estricta como la etiqueta del espectador
refinado. Da igual que la película sea una comedia de costumbres neoyorquina o
un drama campesino mitteleuropeo: hay
que verla con los brazos cruzados, las piernas cruzadas, o las palmas de las
manos bocarriba, posadas sobre las rodillas —esas son las opciones. En cuanto a
las risotadas enlatadas, siempre serán recibidas con los brazos abiertos en
estos entornos, pues incorporan un distanciamiento brechtiano en relación a la
contemplación estetizante burguesa, y es costumbre el mofarse a mandíbula
batiente ante un Beckett o ante un Lynch, incluso en el MoMa ante un Duchamp,
como pude comprobar una semana antes —una vez más— en el hilarante y refinado
estreno de los Ilusos de Jonás
Trueba, dentro del renovado y hipsterizado Matadero de Madrid, donde todas las
señoras de la sala se partieron la caja, como mandan los cánones, nuevamente. (El
nivel de las risas me suscita, de hecho, un interrogante. ¿Cuántas primas
hermanas tiene Jonás para componer tamaño coreografía de sonrisas? Nunca
llegaremos a saber la cifra exacta, me temo.) Como decía, retomando el
argumento, a diferencia del ha-ha-ha
de la carcajada limpia, el fru-fru de
la pajita del refresco, el glub-glub
de nuestras tráqueas animales y también el crunch-crunch
de los maxilares inferiores introducen un ruido de fondo estomacal plebeyo y
fuera de tono. Yo veo series mientras cocino, así que pelillos a la mar —por mi
parte— y ¡larga vida a los taperguares!
Pero habíamos venido a contemplar cinéma
d’auteur. Tocaba sentarse a esperar y aburrirse, por añadidura, un poquito
nada más.
Ya empieza el asunto, después de mucho esperar. Lucia
Lijtmaer —la presentadora de la sesión— nos recuerda que Tiny Furniture —la película que estamos a punto de ver— no es Girls —la serie que todos hemos visto—. Ver
para creer. Mismo reparto de actores, similar trama narrativa, idéntico
escenario vital, ¿qué diferencias respaldan este enunciado? Para empezar, Lena
Dunham ha simplificado el planteamiento narrativo, introduciendo el componente
familiar. Allí donde la serie presenta un ambiente de fraternidad
universitaria, o mejor dicho, los restos de amistad adolescente que la
precariedad del mundo actual no ha apisonado, y Dunham realizar algunas
variaciones narrativas con la materia prima contenida en una docena de perfiles
sociales, la película simplifica el entramado de personajes, dejando de lado
algunas figuras prescindibles —a mi juicio— del reparto original. En cuanto a
la temática sociopolítica, todo igual en el frente: ante la fiereza del mercado
de trabajo, una veinteañera obsesionada con las enfermedades de transmisión
sexual, recién licenciada de alguna universidad americana, tiene que comerse su
orgullo social de clase media, con guarnición de títulos, diplomas y
certificados, y asimismo rebajar las aspiraciones intelectuales del cognitariado —que ella cree encarnar— a
la altura miserable de una restaurant
hostess, trabajo que consiste en apuntar las reservas de los clientes,
durante el horario matutino, en una libreta de pedidos. ¿Menuda tragedia?, se
preguntan. Menuda repetición, en realidad. Ese argumento está amalgamado a
partir de la serie. Más interesante resulta, digo yo, las cuestiones
generacionales que plantean los 98 min. de film. Frente a la confrontación
antagónica entre progenie y progenitores que presenciamos en Girls, donde los nacidos en la década de
los 80 aparecen como unos sacamantecas mimados y dependientes de la generación
anterior, incapaces de encontrar una profesión a largo plazo, Tiny Furnitures sitúa esta dicotomía en
perspectiva, incorporando la figura de la hermana adolescente y de la madre
soltera (una vieja hippie), trasladando las complicadas relaciones de amistad a
la estructura familiar, y mostrando también los conflictos que esta generación
tiene con la camada inmediatamente posterior —los nacidos en los 90— quienes ya
han incorporado, puestos bajo aviso, la ética protestante en su vida cotidiana.
Sea como fuere, son las 19.55. Y todavía no ha
empezado la película. Lucia Lijtmaer nos recuerda por segunda ocasión que no
estamos ante Girls. En la cinta solo
hay «some girls», nos recuerda por
vez tercera. Tiradas en la cuneta se encuentran Allison Williams, quien
interpreta en la serie a la morenaza Marnie Michaels, en el papel de
veinteañera ordenada, con la vida planificada por completo, que termina
perdiendo el Norte, y también Shoshanna Shapiro, la versión inocentona del
consumismo americano, que Sexo en NYC
representa en sus mejores momentos sexuales, rozando la cuarentena recién
cumplida, y que Zosia Mamet encarna en sus primeros pasos, llenos de inocencia,
credulidad y palabrería. El remanente femenino de esta austeridad en el casting
de actores es Jemima Kirke. Jessa Johansson, para los amigos. En efecto, la hipster
con acento británico que, durante la primera temporada, maquina la formación de
un sindicato de babysitters,
descuidando la atención de la muchachada que tiene a su cargo, para más tarde
revolotear sobre el padre de las criaturas, y protagonizar una de las escenas
lésbicas más entrañables de la serie, donde es llamada «Mary Poppins», y no sigo spoileando. La misma que, en la segunda
temporada, en un capítulo que nadie puede spoilear,
porque es una gema contenida en sí misma, sin relación con el resto de la
trama, acompaña a la protagonista de la serie, a la propia Hannah Horvath,
hasta las profundidades de la América Rural, con R mayúscula de Rodeo, donde el acento sureño se
confunde con los dejes de Newcastle, las mujeres pueden mear detrás de un seto,
y hasta el más pringao tiene una
canita en pleno bosque, junto a las tumbas del cementerio, por ejemplo. Total,
gran acierto para Dunham, el mantener a Kirke. Su sex appeal un tanto yonqui, en la mejor línea del Kate Moss
Machine, salva alguna que otra escena
de la película, que habría tenido que descender hasta los abismos del sitcom gag, en su ausencia, con tal de
arrancar hasta el último
—Hahahahahahahahahaha—
del público.
Como contrapeso, tenemos a Alex Karpovsky. Yo
pensaba para mis adentros, «Recórcholis: he aquí un buen actor», mientras los
tramoyistas pasaban la película, y el público rumiaba sus palomitas
imaginarias. Alex tiene todos los atributos requeridos para triunfar en el
celuloide: mucha frente, mucha nariz y poca boca. Su mentón de Lama glama es imponente. Tiene una
mirada descendente de órdago. Y su entonación es buena. En Tiny Furniture continúa interpretando su papel de petao, claro. A diferencia de la inglesa,
su personaje carece de todo sex appeal.
Se acuesta desnudo con mujeres preocupado en exclusiva por la sudoración de sus
compañeras de cama. A pesar de su pecho de lobo, es un cordero sin gracia. Su
relación con la protagonista es un boy
meets girl fallido. El chico solo quiere alojamiento gratuito. Los
problemas sexuales abarcan, por supuesto, bastantes metros en las cintas que ha
grabado, durante su trayectoria cinematográfica, Lena Dunham. En los primeros
capítulos Girls despunta una
sexualidad mortecina, rutinaria y muy poco divertida, que contrasta por
completo con la representación eufórica y falofórica, en ocasiones
carnavalesca, que podemos encontrar en series —qué sé yo— como Californication, donde un escritor
traumatizado llega a tener, solo en el episodio piloto, hasta cuatro lances
sexuales: una felación para despertar de desayuno, mujer desnuda en la cama a
mediodía, un poco de rollo sado durante la siesta, y algo de coitus interruptus tras la cena, ¡así
cualquiera se pone a escribir! Tiny
Furniture es, en varios sentidos, la culminación de este planteamiento.
Culminación como nova más: la escena
de sexo en el interior de una tubería con el guaperas de turno sintetiza la
ambivalencia emocional de esa convención heterosexual que llamamos penetración vaginal. Pero culminación
también como non plus ultra: en la
galería del erotismo occidental, Lena Dunham es una invitada rolliza y tatuada,
cuyos escarceos con los caballeros de Brooklyn se visten —alternativamente— o
con un carácter mesiánico o con un aspecto bufonesco. Tertium quid non datur. El episodio quinto de la segunda temporada
de Girls apuesta por la utopía: 24
horas de romance ininterrumpido con un adinerado y cariñoso médico divorciado,
¿quién pide más? Tiny Furniture, por
el contrario, prefiere la broma fácil. He aquí una conversación entre una madre
y una hija de manual de primero de carrera:
«¿Habéis tenido relaciones sexuales?» «Sí.» «¿En tu casa?» «No.» «¿En su casa?» «No.» «¿Entonces dónde?» «En otro sitio.» «¿En un hotel?» «En otro sitio.» «Madre mía, ¿en la calle?» «Peor que eso» «¿Qué hay peor que la calle?» «Una tubería industrial sobre la calle.»
Y los asientos detrás y delante, por todas partes,
estallan en un Hahahahahahahaha. Y yo
no paro de preguntarme, como hiciera otrora el ínclito Enrique Rey en FB, «¿en
qué viajes, bajo qué climas, con qué gentes, durante qué aventuras habrá
adquirido el público del CCCB esa maldita risa con hache aspirada?».
 |
| Tomar un Starbucks. Algo así como el momento Hipster All-Bran. Violentado, en este caso, por la cámara y por la prensa. |